Ser humilde en una democracia es tan preferible a ser opulento en una tiranía como ser libre a ser esclavo.1
Si buscamos ejemplos precoces de masas revolucionarias, lucha de clases, guerras civiles, tribunos populistas y expropiación del rico no será de provecho explorar la historia de China, India o Egipto, donde situaciones de miseria aguda se prolongaron durante siglos y milenios sin alterar la forma de gobierno. El ejemplo más antiguo y rico en pormenores es Grecia a principios del VII a. C., cuando la comarca de Atenas es devastada por tales violencias que los adversarios deciden cortar el bucle de venganzas sometiéndose a un arbitraje. El laudo de ese árbitro, Solón1, será un conjunto de leyes que no suprime del todo la desigualdad de derechos, aunque prepara dicho cambio al desligar la cuna del mérito, alentando directa e indirectamente al laborioso. Su principio es «reunir la fuerza y la justicia»2.
Las primeras democracias aparecen un siglo más tarde, cuando ciertas comarcas han llegado a tener una clase media rural y urbana comparable o superior en número a la suma de nobles y parias, y entregan el gobierno a un pueblo (demos) cuyos criterios se forman por mayoría simple. La consecuencia es una «esfera sin gobernantes ni gobernados»3, protegida del despotismo por instituciones como el sufragio, el sorteo, la separación de poderes y la libertad de expresión. Persia, la superpotencia del momento, comprobará que esos pioneros del autogobierno pueden pagarse de sus bolsillos el equipo del infante acorazado («hoplita») y derrotar de modo inapelable a las masas enviadas contra ellos. Nada resiste a su nuevo espíritu:
«Yocasta: ¿Qué es estar privado de patria? ¿Una desgracia grande?
Polinices: La mayor, que supera las palabras.
Yocasta: ¿Qué se hace insoportable para los desterrados?
Polinices: Algo de importancia suma, no tener libertad de palabra.
Yocasta: Propio de esclavos es no decir lo que se piensa»4.
I. Religión y orden social
El tamaño de las polis o ciudades-estado permitía asumir sin delegación el gobierno de cada una, imponiendo de paso a cada ciudadano comparecencias asiduas en asambleas, comités y tribunales. Carga honorable por excelencia, esta participación educaba en el bien común al tiempo que promovía un individualismo ético y cognitivo. En un primer momento semejante independencia de criterio parece arrogancia y desprecio por la costumbre, e insta juicios por «impiedad» a varios filósofos. Sin embargo, el más indomable —Sócrates— cambia las cosas al acatar una condena que pudo rehuir en todo momento, dejando como lección que el espíritu individual no es un enemigo de la democracia sino más bien su garantía.
Reconocida la libertad de pensamiento y expresión, el nuevo régimen planteaba cuestiones de largo alcance sobre el derecho de propiedad. Quienes fundaron la polis ateniense difícilmente se habrían sometido a la igualdad de voto si eso hubiese llevado consigo otorgar poderes de requisa a la mitad más uno. En caso de que la situación empeorase, en vez de mejorar o mantenerse estable ¿no podría verse llevada esa mitad más uno a intentar vivir de una requisa efectuada a costa de otros conciudadanos? Precisamente esto acabaría sucediendo, y unas repúblicas que nacieron al desterrar el privilegio hereditario iban a desaparecer «desgarradas por luchas interminables e irreconciliables, presididas por facciones que se vengan unas de otras con masacres, destierros, confiscación de bienes y redistribución de tierras»5. Crónica y ya estéril —incapaz de conquistar una vida mejor— la guerra civil precipita la absorción de Grecia por Macedonia, y algo después por Roma.
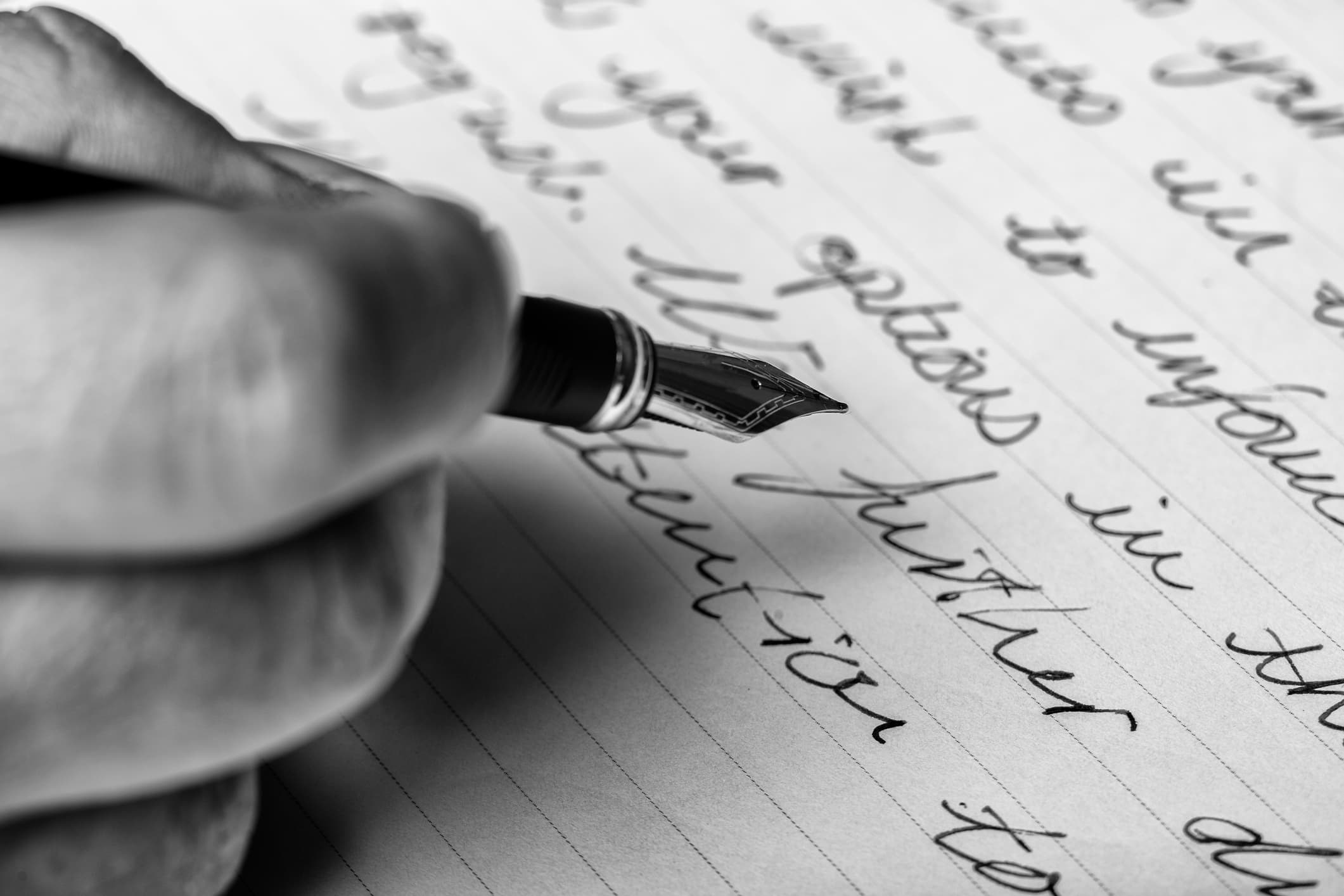
¿Te gustaría acceder al contenido exclusivo de Escohotado?
Comentarios
Aún no hay comentarios